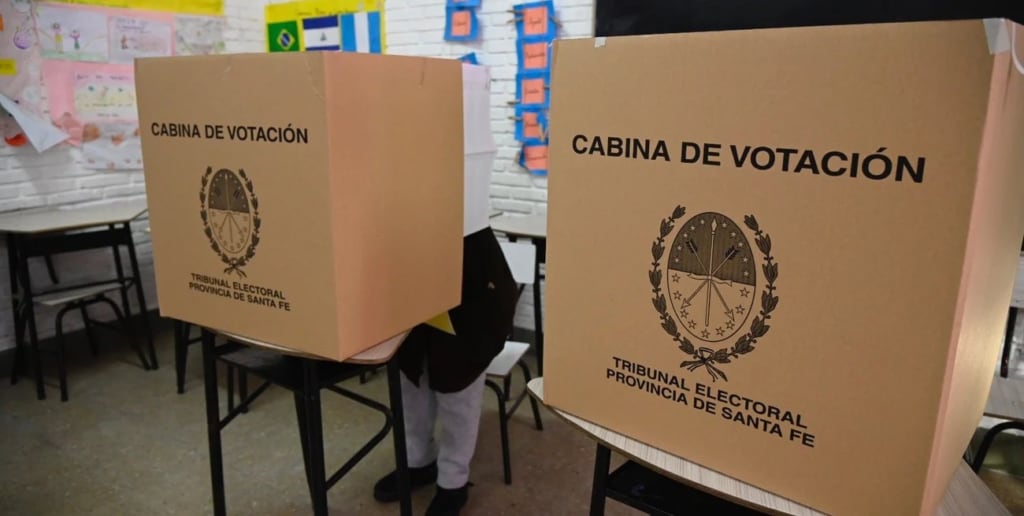“Tenés buen ojo”, le dice Aldo Sessa a la fotógrafa mientras posa para el retrato. Sin dudar, cumple con todas sus indicaciones. No es cualquier elogio: proviene de un experto con casi siete décadas de experiencia en el tema.
Desde que comenzó a colaborar a los 17 años en la sección rotograbado de LA NACION hasta ahora, con 86 cumplidos anteayer, realizó 250 exposiciones y publicó casi sesenta libros con imágenes registradas en toda la Argentina y en varios países de diversos continentes. Conserva más de un millón de fotografías en su archivo –que planea difundir en su sitio web-, poblado de figuras de renombre internacional: desde el papa Juan Pablo II, Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa hasta Jean-Paul Belmondo, Antonio Banderas y Sean Connery. Como si esto fuera poco, trabajó en Hollywood y en noviembre será reconocido como personalidad emérita de la cultura nacional.

“En un retrato tenés que mirar mucho, la mirada es clave. Un retrato es un mapa de la cara de la persona”, agrega, confiado en la destreza de su joven colega por “la seguridad que demuestra al moverse”. “Fiat Lux”, dice el cartel que cuelga sobre su cabeza, en el patio del taller del Pasaje Bollini, donde trabaja todos los días de 10 a 20. “Quiere decir ‘hágase la luz’. Es de una óptica de Buenos Aires”, señala en referencia a uno de los múltiples objetos que compró en ferias y en casas de antigüedades.

Cada uno tiene su historia. Como las cámaras antiguas dignas de detectives en una colección de unas trescientas, que se remonta a los daguerrotipos del siglo XIX, o el faro de bronce que instaló sobre un espejo junto a un grupo de piedras, caracoles, almejas e incluso una perla que le regaló Amalita Fortabat. En ese escenario está concentrado en estos días, tras haber realizado con una técnica similar una obra inspirada en “El Aleph”, a pedido de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges; exhibida en su sede, se mostró también el fin de semana pasado en Pinta BAphoto junto con otras fotografías suyas. Mientras tanto, trabaja en la reedición de Cosmogonías (1976), libro con poemas de Borges y sus ilustraciones.

Porque además de fotógrafo, Sessa es pintor. Representado por la galería Bonino, exhibió en Brasil y Estados Unidos, donde sus obras integran la colección del Centro Espacial Lyndon Johnson de la NASA. El tríptico Antes del principio (1976) fue un obsequio oficial de la Argentina para el bicentenario de ese país. Cada año visita en enero Nueva York, una de sus ciudades preferidas, sobre la cual publicó un libro con Rizzoli y editará otro con Assouline. Uno más reunirá, en casi trescientas páginas, las mejores fotos de toda su producción.

“Mi mundo es la reflexión, la concentración, la creación y la soledad. Es totalmente visual. A mí, lo que me interesa, es trabajar. No necesito nada más”, dice Sessa con voz calma, vestido con un chaleco que confirma sus dichos: tiene múltiples bolsillos, para guardar sus cámaras mientras se mueve en busca de un momento fugaz. Así realizó ensayos memorables, como los dedicados a La Boca o el Teatro Colón.

Algunos de esos registros históricos se cuentan entre las más de sesenta fotos que donó en 2020 al Museo Moderno, que exhibió ese año una retrospectiva. Allí se pudieron ver también las naturalezas muertas y escenas callejeras tomadas desde 1964 con cámara Polaroid. Esta marca lo convocó en 1995 para realizar tomas en gran formato, de 56 x 71 centímetros, de las cuales guarda una decena en su estudio.

“Mi problema es que tengo tantas vivencias, tanta historia. Para recordar algunas tengo que retroceder cincuenta, sesenta años…”, se disculpa mientras confirma algunas fechas con Jorge, su asistente desde hace tres décadas, y con Luis, uno de los tres hijos que tuvo con Teresita García Hamilton, su compañera de toda la vida. De muchas anécdotas, sin embargo, conserva cada detalle con precisión. Como la de aquella vez que conoció a Ray Bradbury en el lobby de un hotel, poco antes de ilustrar el libro Fantasmas para siempre (1980); cuando le dispararon al helicóptero con el que sobrevolaba Buenos Aires o cuando aprendió una gran lección de Indra Devi en una cárcel, encerrado junto a decenas de presos.

“Ella era muy amiga mía -relata-. En 1987 me invita a Uruguay y me dice: ‘¿Qué haces mañana a las 7 de la mañana? ¿No querés venir conmigo a la cárcel?’ Fuimos. Estábamos en un salón como de actos, con puerta de hierro, con guardias y cincuenta asesinos. Ella era bajita, muy flaca, vestida con un sari blanco. Pidió eso para demostrarles lo que podían hacer a través del yoga para pasarla mejor. Entonces, dice: ‘¿Quién es el más fuerte de todos ustedes?’ Apareció uno que era un ropero y le dice, antes de sacarlo a un patio: ‘Necesito que usted, cuando salga, piense en los peores recuerdos de su vida. Concéntrese en eso’. Le da cinco minutos. Cuando vuelve a entrar le pregunta cómo se siente. ‘Muy mal. Se me parte la cabeza en dos’. ‘Ahora tiene que tratar de buscar el recuerdo más feliz de su vida. Por ejemplo, si tiene hijos, cuándo nació su hijo. Concéntrese en eso’. Lo vuelven a sacar y cuando entra, le pregunta: ‘¿Cómo se siente?’ ‘Perfecto’. Entonces ahora, cuando estoy por retratar a alguien que está nervioso, le digo: ‘Te pido que ahora te aflojes, respirá profundo. Con eso te vas destrabando. Y en el momento en que te enfoco, pensá en el momento más feliz de tu vida’. Eso da luminosidad en la mirada”.

Esa luz es evidente en el retrato de Teresita que cuelga sobre su sillón, junto a otro realizado por su madre, escultora y alumna de Lucio Fontana. “Nunca hizo arte de manera profesional -señala-. Era una mujer muy linda, muy inteligente”.
-¿Por ella fuiste al Taller De Ridder, cuando eras chico?
-Claro, con De Ridder empecé cuando tenía doce años. Pero esto es de antes, ella me lo hizo cuando yo iba a la clase de Fontana y le amasaba la arcilla. Tengo varias esculturas de mamá.

-¿Cuándo ibas al Taller De Ridder ya te considerabas artista?
-Sí, totalmente. Lo que tenía de bueno ese taller es que había un aprendizaje profundo. Trabajábamos con los colores básicos y hacíamos todos los colores. Hice óleo, acuarela, grabado, dibujo… Con el cabo del pincel, con tinta china… Era muy completa la formación, como la de cualquier artista clásico. Salíamos a la calle a pintar, también. Yo pintaba el Día de la Primavera en la Avenida Santa Fe, con un caballete. Era muy, muy feliz, y mi mamá estaba fascinada.

-¿Cómo fue tu trabajo en LA NACION?
-Yo era freelance. A los 17 años día fui a ver a Klappenbach, director de la página de rotograbado, y estaban Sara Facio y Alicia D’Amico. Ahí nos conocimos, y empecé a colaborar.
-¿Cómo fue la invitación que te hizo Polaroid para experimentar con la cámara nueva?
-Primero hice muchas fotos porque era íntimo amigo de una fotógrafa maravillosa, Lisl Steiner, que trabajaba para Time y Newsweek. Estuvo muy vinculada al ambiente del cine, y conoció a mi madre cuando yo era chico. Me enseñó muchísimas cosas. Dormía acá en el taller, decía que era mi “serena”. A ella la becó Polaroid, en Nueva York. Tenía dos o tres de esas máquinas, y me regaló una. Sacábamos fotos y las tirábamos en una bolsa. Todo caía mezclado. Y después nos metíamos en un café a ver qué había en la bolsa. Más tarde me contrata Polaroid para lanzar la cámara en Buenos Aires.

-Y después de que lanzaste la cámara acá, ¿pudiste ir a experimentar con una cámara grande en Nueva York, para hacer las que mostraste el año pasado en Pinta BAphoto?
-Exacto. Eso me lo arregló el presidente de Polaroid en Buenos Aires. Lisl nunca sacó con esa máquina, pero estuvo ese día y me ayudó. Yo dije: “¿Qué llevo? ¿Vos qué tenés, que pueda ser útil?” Me dio un kilt, un tejido muy lindo, americano, antiguo. Siempre tenía cosas raras, era fascinante. En el camino al Soho, me metí en una pescadería y compré dos pescados. También compré rosas de un negocio que vendía rosas enormes, en una especie de galpón en el centro de New York.
-¿Es cierto que pasaste de la pintura a la fotografía porque te intoxicaste?
-Ocurrieron dos cosas. Por un lado, yo pintaba con diez litros de laca destapados, sin máscara. Y la gente entraba a mi estudio y me decía: “Uff, mirá lo que estás respirando”. Al margen de respirar todos los días eso, me empecé a dar cuenta de que cuando estaba en una inauguración con gente, no solo que no me interesaba nada de lo que hablaban, sino que había perdido totalmente el contacto con la calle y con el sonido, de tanto estar solo. Tendría treinta, cuarenta años. En esa época me contrató Bonino, y en 1972 expuse en las tres galerías que tenía en Buenos Aires, Río de Janeiro y Nueva York. No paré hasta el 85, cuando hice el último cuadro sobre acero, de cinco metros.

-Y mientras pintabas, también sacabas fotos.
-Claro. Tuve un estudio con un amigo. Antes de entrar en Alex también trabajé en una imprenta que tenía mi papá con un socio que era un personaje loquísimo. Entraba a las seis de la mañana, en Belgrano R, y trabajaba en la máquina offset. Lo cual me dio a mí un conocimiento gráfico inmenso. Porque yo hice todos mis libros diseñándolos y dirigiendo la imprenta. Tuve un padre maravilloso, se llamaba Luis y le decían “Gigi”. Era un tipo tan ejemplar y buena persona… Un día fui a buscarlo al aeropuerto, y el socio quiso descontarme el día. Entonces mi padre me pidió que pasáramos la imprenta y le dijo: “Te la vendo o te la compro”. Y nunca más volvimos a ese lugar. Aprendí que hay determinaciones que no pasan por el lado económico: con alguien que me hace una chanchada, no quiero saber nada.

-Fotografiaste a dos papas. ¿Qué recordás de esas experiencias?
-Sí. A Juan Pablo y a Francisco. Juan Pablo participó de un encuentro con la gente de la cultura en el Colón. En ese momento estaba haciendo mis libros del Colón, y podía estar en cualquier lado. Estaba atrás del escenario, o sea que lo tenía a dos metros. Y él tenía la sotana que le tapaba los zapatos. Pensé: “En un momento se la va a levantar, va a tener que moverse”. Y de golpe, como a la hora, la levantó un poquito y ahí se vio el zapato. Y quedó.

-Es decir que estuviste acechando la sotana durante una hora. ¿Por qué te interesaba tanto el zapato?
-Porque cuando tenés tan pocos elementos, es muy interesante tener un elemento original para hacer una foto que no sea una foto más. La foto “rara” entra en un círculo diferente.
-¿Cuál es tu foto preferida, de todas las que hiciste?
-Son demasiadas. Hay fotos que se me hace muy difícil editar. Podés hacer una foto que te guste solamente a vos y que no le guste a nadie, y vos la amás profundamente porque tiene toda una historia. Te acordás del momento, del olor del aire, de qué estaba pasando antes o después…

-¿Pero hay alguna que tenga una historia muy significativa para vos?
-Muchas, muchísimas. Son miles. Entonces vos, cuando estás editando con gente al lado, vas a la del amor y no coincide con lo que ellos buscan. Eligen cosas que te parecen bien pero que te dan lo mismo, porque no tenés la historia. Entonces, sufrís como un loco. La peleo un poco. Muchas veces a alguien que quiere comprar una foto, le digo: “¿No le interesaría que le dé una opinión sobre la edición en general?” Te dicen que sí porque no saben con qué te venís. Vos querés a todas las fotos de forma diferente.

-¿Cómo fue cuando fotografiaste a Favaloro operando?
-Yo quedé en muy buena relación con él. Era un divino, un ser de otro planeta. En su consultorio, me empezó a explicar su drama. El drama era que no le daba plata el Estado, la realidad por la cual se mató. Me hizo todo un dibujo de la estructura que él estaba armando, con la universidad, la fundación, y cuando lo terminó de hacer, rompe el papel y lo tira al tacho. Entonces ahí, le dije: “René, yo quiero hacer una foto suya y me encantaría hacerlo operando”. Ahí me dio una fecha, fui con un asistente y metí flashes en la sala de operaciones. Era espectacular lo que veías ya al llegar. Los consultorios que estaban como flotando en el aire. Estaba todo apagado, pero vos veías uno por allá, como una burbuja, otro por allá… Operaban con luces muy potentes en la cabeza. Y había unas cintas, como las de los aeropuertos, por donde iba el paciente a la sala para operarse. El corazón, en un momento, está afuera del cuerpo y adentro de una caja que cuelga como la de un loro, con cañitos. Lo alimentan por bombeo. Y hay una mesa con seiscientas piezas de instrumental. El anestesista me dijo: “Aldo, te aviso que acá adentro, la que manda es la instrumentadora”. Si vos rozás con un cable algo o haces cualquier error, hay que sacar todo el instrumental. Y eso tarda una hora para sacarse y una hora para ponerse.

-Otra vez sacaste fotos desde un helicóptero, y cuando aterrizaron se dieron cuenta que había perdido parte del motor.
-Yo estaba atrás, con la puerta abierta y un pie afuera, y sentí el impacto. Le dije a los pilotos: “Acá hubo un ruido raro atrás. ¿Ustedes se dieron cuenta?» Dicen: “No, no notamos nada. Está todo bien”. Estaba haciendo fotos de la ciudad, de los lugares que me interesaban. Sería en los años 80.
-¿Por qué crees que les dispararon?
-No sé. Del disparo me enteré cuando bajamos. Rompieron un pedazo del block del motor, que no era vital. Si no, no sé qué hubiera pasado. Después completé los vuelos, unos días más tarde, con un francotirador adelante. Volábamos sobre las vías.

-¿Y con Borges y Ray Bradbury tenés anécdotas también, de los libros que hiciste con ellos?
-Un hilo conductor con Borges era su sobrino Miguel de Torre, hijo de Norah, que era muy amigo. Manejaba todas las cosas de él. Siempre empezábamos hablando de Miguel y derivábamos en cualquier tema. Cuando estaba haciendo los dibujos para ilustrar el primer libro con él, en el 76, mi desesperación era que yo no pudiera explicarle cómo era la imagen que había hecho. Entonces Borges, que era un tipo muy divino, me decía: “Aldo, no se preocupe, lo estoy viendo. ¿Y sabe una cosa? Cuando fui a Islandia, desde el avión vi el amanecer”. Otra vez me pidió que le leyera en su casa, los poemas que él había escrito para el libro. Yo nunca había leído el texto de un escritor. Empiezo con la primera línea, paso a la segunda, a la tercera. Y me dice: “No, no, no. Usted me tiene que leer con exactitud. Usted empieza y me dice: Pienso, con P mayúscula; coma; punto y coma; punto”. Le leías la línea y después te la decía toda entera.

-Hace un rato decías que un rostro que una cara es un mapa. ¿Qué ves en ese mapa?
-El agobio, el placer, la tristeza, la alegría…
-¿Podés ver si es una buena o mala persona?
-No veo las de mala persona, las veo después [ríe]. A menos que sea muy evidente, que sea un violento. He tenido muchas situaciones en la cuales la gente se ofende si no le decís que le vas a sacar una foto. La foto furtiva la hacés mucho. Son situaciones muy difíciles, muy fugaces. La fotografía es el momento exacto. No hay un segundo antes y un segundo después. Cuando la ves, la querés.

-¿Qué pasa si alguien se enoja porque le “robaste” una foto?
-Nunca publico fotos de gente de la cual no tengo un permiso para hacer lo que quiero. Nunca lo hago sin volver a llamar y decirle: “¿Te importaría que publique la foto que te saqué hace 27 años?» No fuerzo eso. Yo tengo la foto, que es lo que quiero. Los momentos cambian: hay gente que se muere, o está enferma o malhumorada, y después se le pasa.

-¿Cómo conociste a Ray Bradbury?
-Lo conocí a dos puntas. Porque estuve muy metido en el cine. En 1962 fui a estudiar a Los Ángeles y viví en la casa de uno de los cuatro tipos más grosos de Hollywood, que se llamaba Syd Solow.
-Ahí llegaste porque tu papá dirigía el laboratorio Alex, fundado por tu abuelo.
-Sí, ahí trabajé 15 años. Desde que era muy joven, con mi hermano, cuando terminábamos el colegio, íbamos un mes a trabajar a diferentes secciones del laboratorio: títulos, revelado, copias… Todo el proceso cinematográfico. Era una manzana en Belgrano, ubicada a dos cuadras de Figueroa Alcorta, cerca de Fiat. Era un lugar fascinante, porque todas las productoras cinematográficas tenían en el subsuelo como una ciudad con cuarenta cabinas de montaje. Y además teníamos dos salas de proyección, donde todos los equipos iban a ver lo que habían filmado, con los directores y los actores.

-Es decir que vos tenías la primicia de todo lo que iba a llegar al cine.
-Estaba ahí. Y este señor Solow era el presidente de Consolidated Film Industries (CFI) y profesor en la Universidad del Sur de California (USC). Él nos regalaba las máquinas que se descartaban en sus laboratorios. Era muy generoso y buen amigo de papá. Después de haber estado ese año, seguí yendo bastante por allá porque teníamos cosas que coordinar con él. En 1976 le regalo el libro de Borges. En ese entonces mi pintura era completamente espacial. Le pregunté si conocía a alguien que conociera a Ray Bradbury. Y él me contesta, muy simpáticamente: “¿Vos lo conoces a Syd Solow? Porque él se sienta desde hace diez años en el comité de los Oscars para los documentales con Ray Bradbury. Somos amigos”. Entonces le dije: “¿Por qué no le mandás el libro con Borges?” Y Ray Bradbury me manda un sobre con unos cien textos suyos y un papelito que dice: “Aldo, fijate si vos podés hacer algo bueno a partir de esto”. Entonces voy a Los Ángeles a conocerlo. No tenía idea de cómo era. De golpe veo en el lobby del hotel a un tipo que estaba vestido de tenis, con un sweater lleno de ochos, y le pregunto: “¿Tiene idea de cómo es Ray Bradbury?” “Soy yo”, me dice. Así empezó la cosa. Hicimos el libro y luego yo hice otro libro que tiene un prólogo suyo a la fotografía, que es bestial. Me escribió un poema y me hizo la presentación en la muestra de Bellas Artes… Nos hicimos íntimos amigos y estábamos preparando un tercer libro juntos. Hace poco encontré un mensaje donde me comentaba diez fotos, lo que sentía con esas fotos y por qué. También encontré una edición de Crónicas Marcianas en español, con prólogo de Borges. Bradbury me mandó esa obra enorme porque él admiraba a Borges y le había prologado Crónicas marcianas: esa es mi deducción.

-¿En qué estás trabajando ahora?
-Estoy haciendo una edición de todos los temas, viajes y de mi vida desde hace sesenta años. Uno de los temas son los fotógrafos de plaza. Amé a los fotógrafos de plaza. Tengo cámaras de fotógrafos de plaza. Y es un homenaje que falta para un personaje que tiene mucho que ver con la fotografía callejera. Fue una especie de nobleza, porque existían los fotógrafos de más alto rango, que eran: Zoológico, Botánico, Congreso. Cuando hice el libro sobre el tango, me hice muy amigo de Cadícamo, que escribió el prólogo. Le dije que me parecía raro que nadie hubiera escrito un tango sobre el fotógrafo de plaza. Él tendría 98 años. Al día siguiente a la mañana, llama al estudio y me dice: “Aldo, mandá a buscar el tango sobre el fotógrafo de plaza, tengo la letra”. Es divino. Después lo grabó y me mandó la grabación.

-También estás haciendo un libro sobre Nueva York. ¿Qué te gusta de esa ciudad, a la que vas todos los años desde 1961?
-Veo muchas cosas que me interesan, me fascinan sus cambios, su luz. He disfrutado mucho de la nieve, del hielo. Voy en enero, cuando tengo tiempo.
-¿Y de Buenos Aires qué te gusta? Porque también la retrataste mucho.
-Con Julio Le Parc, muy amigo mío, hemos salido muchas veces a sacar fotos por la ciudad. También hice varios libros de Buenos Aires: con Mujica Lainez, Victoria Ocampo y José María Peña, fundador del Museo de la Ciudad. Me encanta el concepto que tenían Manucho y Peña del valor real de las cosas que vemos en Buenos Aires. Es como un catálogo arquitectónico de la inmigración. Porque todos los estilos diferentes están puestos en contraste, al paso. Ves una casa que te interesa, Art Déco, y al lado hay una italiana, y al lado una brutalista. Han habido cosas que desaparecieron, que eran inconcebibles: casas como rocas. París es un catálogo arquitectónico infernal, con palacios. Roma tiene el peso de la historia, la fastuosidad del imperio. Y Buenos Aires tiene una gracia propia. Justamente la gracia es esta confusión que la hace una gran ciudad, con un toque muy europeo. Me parece que es muy importante a nivel mundial, por su extensión y su diversidad.

-¿Qué son esos elementos que tenés desplegados sobre un espejo?
-Después de lo que hice sobre Borges, pasé por la vidriera de una pescadería y vi que habían hecho una vidriera relacionada con el fondo del mar. Entonces entré y pregunté: “¿Quién la hizo? Había unas piedras que me gustaban mucho. Le digo: “¿Usted no me prestaría esas piedritas que tiene ahí, una semana, diez días?” Me vengo con las piedras. Parecían meteoritos. Yo pensaba hacer algo espacial, y tenía algunas emparentadas con esas piedras. Las pongo arriba de una mesa y las miro. Y pienso: “Tengo que regalarle algo a esta señora. Tengo que darle algo del mundo marino, porque tiene negocio de mariscos”. Entonces empecé a buscar acá y me encontré con un faro, que voy a usar para hacer una foto. Tengo cosas. Las cosas que me gustan mucho, si las encuentro en la calle y puedo, las compro. Después me olvido de que las tengo. Hace veinte años vi en la vidriera de una pescadería dos cabezas de mero, con los ojos abiertos, arriba del papel de diario. Y me compré las cabezas. Hice una foto con ese faro, con los meros puestos en primer plano. Ahora sigo pescando caras que me miran, de pescado.

-¿Y esa tela grande que parece antigua y que representa una escena marina, de dónde la sacaste?
-Es un fondo que me regalaron en Tucumán, del estudio Luz y sombra, que fue muy conocido. Fui con el historiador Carlos Páez de la Torre. Su dueño, Abud Bachur, ya estaba muerto. Y su hija, Margarita, me hace pasar a la parte donde él fotografiaba. Veo fondos que ellos usaban para hacer bautismos, comuniones con el Cristo, con una hostia… Después otro con algún paisaje, un lugar montañoso, y una chimenea con un cuadro torcido. Cuando volvemos a Buenos Aires, Carlos me dice que ella se había enterado de que yo era el autor de un libro sobre Tucumán, que hice a fines de los 70, y me quería regalar un fondo. Volvimos a viajar y me regala el de la chimenea, con un cuadro torcido arriba. Instantáneamente, pensé: “A caballo regalado, no se le miran los dientes”. Al cortarlo, apareció este que estaba abajo. Era el mejor de todos. Claro, en Tucumán, ¿a quién le sacás una foto con un fondo del mar?