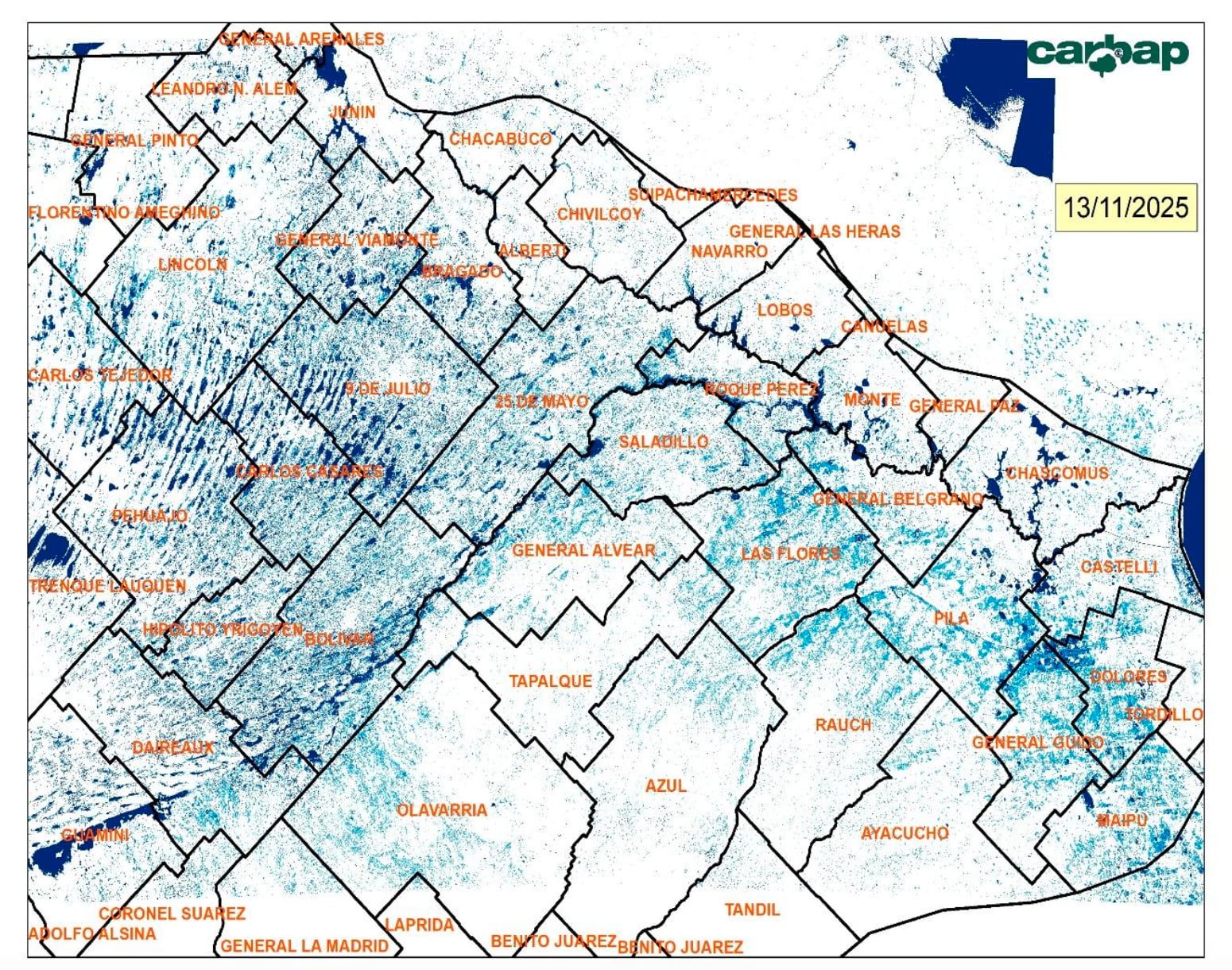Estamos a merced del humor de Donald Trump. Es un presidente dispuesto a hacer sentir el peso de Estados Unidos más allá de sus fronteras y tu suerte puede depender de un factor tan inestable como la dirección del viento: si le gustás o no. La comunidad internacional sigue sus gestos sumida en la incertidumbre. Se entiende. Parece un hombre en el que sus apetitos se imponen a cualquier consejo que pueda dictarle la razón o el más calificado comité de expertos.
El lunes dijo que podría ordenar ataques militares contra narcotraficantes en suelo mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que venía haciendo cintura para mantener una buena relación con él a pesar de sus diferencias ideológicas, rechazó la supuesta ayuda. “La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio”, dijo.
Conviene no tomar la advertencia de Trump a la ligera. La hizo en medio de un fuerte despliegue militar norteamericano en aguas del Caribe, donde ya hundieron unas veinte lanchas, presuntamente del narco, con más de ochenta muertos. El líder republicano aludió además a los disturbios de la marcha opositora del sábado pasado en el Zócalo, y dijo que su país vecino tiene problemas graves. “No estoy contento con México”, remató.
Esta frase dice mucho de Trump. El magnate habla como si el universo hubiese sido creado con el fin de satisfacerlo: Dios hizo los cielos y la tierra en seis días y descansó el séptimo para su exclusivo solaz. Todos conocemos a alguien así. Es el que toma el último sándwich de miga como si le perteneciera de pleno derecho, se enoja si no les das el pase de gol y alimenta su ego con la demanda constante de elogios. El problema llega cuando estas personas alcanzan posiciones de poder. No solo hay que evitar importunarlas, sino que es necesario mantenerlas contentas. Todo para eludir la reacción que sobreviene cuando algo no les gusta. Inspiran un temor reverencial. Los argentinos tenemos ejemplos cercanos. Más de uno.
A Trump, y a otros como él, no le gustan los opositores, que lo contradicen, ni las instituciones, que ponen límite a su voluntad
Para afianzar la fantasía de que son el centro de la Creación, estos personajes necesitan acumular poder y rodearse de adulones que estén dispuestos a que su líder los humille a cambio de los privilegios de pertenecer al entorno. El ego del susodicho nunca llega a colmarse, por mucho que se lo alimente, y eso genera un círculo vicioso que lleva la alienación general hasta límites impensados.
En el discurso de Trump, que suele ser un collage de frases hechas, el “no estoy contento con…” es un clásico. Lo aplica a un país, como Canadá; a una persona, como Vladimir Putin; o a un hecho, como la guerra en Ucrania. A mí la expresión me remite al berrinche de un chico empacado al que no le gusta la sopa y no está dispuesto a tomarla. Pero cuando sale de la boca del presidente de los Estados Unidos es más que un simple pataleo contra una realidad que no se cuadra ante sus deseos. Es una amenaza con un destinatario concreto. Su descontento tiene consecuencias.
La frasecita puede parecer un detalle menor, pero se me hace que son muchas las democracias que hoy están asediadas por líderes que padecen el síndrome del “no estoy contento”. Los analistas se rompen el seso para descularlos a la luz de la ciencia política, pero quizá la razón de buena parte de lo que hacen obedece a esa pulsión de sentirse los reyes del universo y tomar el mundo como su patio de juegos.
El tipo que espera que aquello que no le gusta se rinda ante su voluntad suele ser el mismo que toma sin mayores miramientos todo lo que le gusta. No es extraño, entonces, que estos líderes extremos de uno y otro signo se muevan entre sus congéneres como tiburones en medio de un cardumen de cornalitos y engullan a piacere lo que encuentran a su paso. Es lo que Trump ha hecho cuando lo han dejado, tanto en el mundo de los negocios como en el de la política. Por eso nada lo desestabiliza más que las revelaciones que lo vinculan con el delincuente Jeffrey Epstein, que reclutaba mujeres jóvenes, incluso menores, para abusar de ellas y entregarlas a gente del poder. Por los antecedentes, resultan muy verosímiles.
A Trump, como a Putin y a otros tantos como él, no le gustan muchas cosas. En especial, todo lo que no lo confirma en su presunción de ser un superhombre. Por eso no le gustan ni los opositores, que lo contradicen o lo cuestionan, ni las instituciones, que ponen límite a su voluntad de ir contra aquello que no le gusta y de tomar sin cortapisas aquello que le gusta. Groenlandia, por caso. El problema de fondo de todos ellos es que “no están contentos” con la mera idea de una oposición, y ese es el corazón del peligro que representan para la democracia: el opositor es un enemigo al que hay que quitar de la escena.
Nos guste o no nos guste, Trump es el socio o el tutor que tenemos, el hombre al que nuestro presidente admira como punta de lanza de la cruzada global de la derecha extrema. A tal punto que le ha copiado sin pudor algunos latiguillos, como el de MAGA, el “hacer grande… otra vez”, porque todo ha de ser grande. Las coincidencias entre ambos existen, qué duda cabe, y juntos forman una extraña pareja. Rara incluso por lo despareja. Sin embargo, nada garantiza ahí la fidelidad o el amor eterno. Los que necesitan confirmar a diario que no hay nada más fuerte que su voluntad o su capricho son seres volubles, inconstantes. Hoy me gustás, mañana no me gustás. Pregúntenle a Sheinbaum.