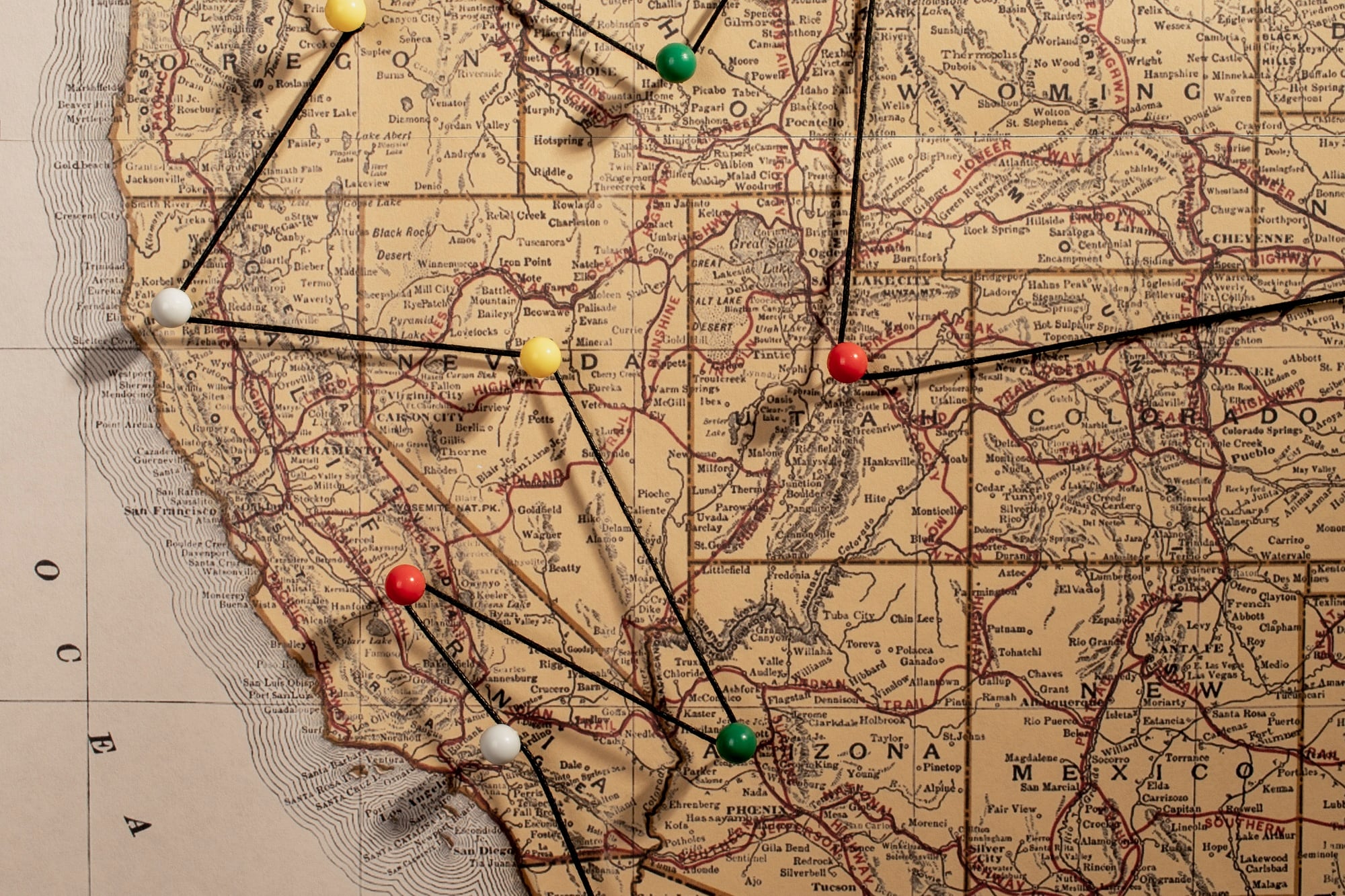Es la historia de nunca acabar, dice Analía Reyno, que es madre y es abogada y que tras la pandemia, y al descubrir que su hija de 8 años estaba atravesando una pubertad precoz, se sumó a otras familias para impulsar una ley que incluyera la cobertura de estos casos, que tuvieron una verdadera explosión en la pandemia, en el Plan Médico Obligatorio. Después da varios años de lucha, lograron que el Congreso sancionara la ley en 2023, poco antes de que terminara el mandato de Alberto Fernández.
Pero la ley quedó allí, sin reglamentar. Por lo tanto, las familias quedaron a mitad de camino. Cuando les plantean a sus obras sociales que hay una ley que las obliga a cubrir la totalidad de los tratamientos, muchas veces se encuentran con evasivas y dilaciones y el argumento de fondo que se repite es que la ley no se reglamentó. La mayoría, para lograr el tratamiento y la continuidad de este, terminan recurriendo a presentar una acción de amparo, y allí dependen de la mirada de la Justicia.
“Es por eso que venimos pidiendo reuniones con las autoridades de Salud y con el Presidente para que se reglamente. Hemos tenido buenas reuniones pero la reglamentación no avanza y eso es terrible. Porque estos son tratamientos muy costosos, sin posibilidad de ser pagados por la mayoría de las familias, y demorar o interrumpir un tratamiento tiene consecuencias inmediatas”, explica Reyno.

Aunque su hija ya egresó del tratamiento, Reyno quedó al frente de los grupos de padres y madres que se nuclearon en las redes para impulsar su reclamo. “En muchos casos, la cobertura que ofrecen las obras sociales es de un 40%, y también hay demoras en la entrega de la medicación”, explica. El costo de estos tratamientos hormonales supera los 2,5 millones pesos cada tres meses.
LA NACION consultó a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para conocer si se había avanzado en la reglamentación de la ley, pero no obtuvo respuestas. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría se informó que el Comité de Endocrinología Pediátrica envió un documento al Ministerio de Salud solicitando la reglamentación y usando criterios más amplios y menos restrictivos como la determinación de la edad de 9 años en niñas, y 8 en varones para quedar excluidos de la cobertura de los tratamientos, algo que viene ocurriendo hoy, cuando las obras sociales y prepagas se niegan a cubrir esos medicamentos cerca de ese límite de edad, sin tener en cuenta el derrotero que muchas veces es llegar al diagnóstico de forma temprana.
Ricardo Lilloy, miembro de la Cámara de Empresas de Medicina Privada de la República Argentina (Cempra), explica que en diciembre de 2021, se publicó la resolución ministerial 3437/21 que incorporó al PMO el diagnóstico, sin embargo, de forma amplia no actuó como una reglamentación de la ley. “El tema es que es restrictiva para determinada edad. Lo reglamentado es el grupo de edad y se siguen los protocolos: radiografía de muñeca, laboratorio, correlato clínico aumento de crecimiento en los últimos 3 o 6 meses”, indica. Se trata de esos criterios que desde SAP se pidieron revisar e incluir en la reglamentación de la lay. “En general el problema es que se piden anticipadamente (los tratamientos) sin que el paciente reúna criterios de protocolo”, asegura Lilloy.
Qué es la pubertad precoz
La Pubertad Precoz Central es un diagnóstico que se volvió muy frecuente durante la pandemia, en todo el mundo, por causas que no se han determinado fehacientemente. Significa la aparición y desarrollo de caracteres sexuales secundarios en las niñas antes de los 9 años y en los varones antes de los 8. Algunas de las características son la aparición del botón mamario a edades muy tempranas, por ejemplo a los seis o siete años, el vello en las axilas o en la zona púbica, la sudoración excesiva, el aumento acelerado de talla, entre otras características. Ante la aparición de esas características, los padres deben consultar a su pediatra, quien, sin demoras deberá derivarlos a un endocrinólogo infantil que realice un estudio hormonal y de crecimiento, para determinar si este desarrollo anticipado puede significar que el chico o chica está cerca de su desarrollo sexual, momento a partir del cual se desacelerará su crecimiento, dando por resultado una talla baja y el no alcance de la potencialidad de crecimiento real de cada persona.
Es por eso que los especialistas les indican un tratamiento hormonal para retrasar lo más que se puede, hasta unas semanas antes de los once años, el desarrollo sexual.
“Vemos que cada vez hay más casos. Pensábamos que tras la pandemia iban a desaparecer pero no es así. Se cree tiene que ver con el uso de las pantallas, con el consumo de ultraprocesados, con el sedentarismo, pero lo cierto es que la ley manda que se investiguen a nivel nacional las causas y eso debería ocurrir”, explica Reyno.
Guillermo Alonso es miembro del Comité de Endocrinología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y concuerda con la necesidad de que se reglamente la ley aunque apunta que las investigaciones que vienen desarrollando desde SAP indican que se produjo un pico de casos de pubertad precoz durante la pandemia y que después volvieron a bajar los números. “Por fuera de la pandemia, donde hubo una explosión de casos, la incidencia real viene aumentando a nivel mundial, pero a un ritmo mucho menor”, explica.
“A partir de la evaluación de casos detectados en el Hospital Italiano, a dos años de la pandemia se produjo una marcada caída de los casos. Si en la pandemia eran 15 cada 1000 chicos y chicas, ahora son 3 o 4 cada 1000. Está en valores similares a lo que se venía viendo antes. Sin embargo, si se lo compara con 10 años atrás, hay una diferencia significativa. Por ejemplo, en 2010, la incidencia era de 2,5 cada 1000. Hoy es de 3,5 cada 1000”, detalla.
“Sobre este tema, la posición de la SAP es clara. Sabemos que es un tratamiento caro, que la asociación de padres ha hecho mucho para que todos accedan. Hace unos tres meses, venimos trabajamos con el Min de Salud, reforzando las pautas de indicación de tratamiento, impulsando capacitaciones en todo el país porque es fundamental que los pediatras hagan un diagnóstico temprano, pero también que haya y siga disponible la cobertura total. La experiencia es que, en base a las recomendaciones que hicimos hace unos casi tres años, algunas coberturas se tomaban de argumentos que decía no eran muy claros. Por eso, trabajamos para reelaborar las pautas. Definimos como aparición de caracteres sexuales secundarios en niñas antes de 9 años, sin embargo, es frecuente que una niña inicie el diagnóstico con 8 años y unos meses y que cuando se llegue al tratamiento ya esté cerca de los 9 años. En esos, casos, se debe cumplir igual. Para estos casos elaboramos un documento desde el Comité de Endocrinología Pediátrica de SAP y lo entregamos al Ministerio de Salud, haciendo hincapié en que son casos que se deben cubrir, porque son casos de pubertad rápidamente progresiva y el impacto en el desarrollo va a ser grande”, explica.
Gisela es mamá de Milagros, que antes de los 8 años fue diagnosticada con pubertad precoz. “Cuando me entero de que el tratamiento costaba tanto, me angustié. Sale unos 2,5 millones de pesos y se hace cada tres meses. Es algo que realmente yo no podía pagar. Fue entonces que me enteré que existía la ley, me entusiasmé. Le escribí al Ministerio de Salud y me mandaron el texto de la ley y me dijeron que me debían cubrir. Reenvié ese mensaje a la obra social, pero claro el tema de la reglamentación daba para que me dijeran cualquier cosa. Me dijeron que me la iban a cubrir, pero todos los meses había algo. O la entregaban tarde y no servía, o me volvían a pedir todos los estudios. Querían que cada tres meses repitiera todos los estudios de sangre, placas, estudios de huesos, algo que no está indicado, para cubrir la medicación. Fue un pelearme todos los meses. Había momentos en que la angustia era enorme. Yo si tenía que acampar en la obra social lo hacía. Hubo meses que otras mamás del grupo de familias que luchamos por el tema, me prestaban la medicación de sus hijas y después yo la tenía que cubrir cuando a sus hijas les tocaba”, cuenta Gisela.
Finalmente, la odisea terminó hace tres meses cuando su hija cumplió los 10 años y ya está en condiciones de desarrollarse. “Creo que se reglamente la ley ayudaría muchísimo, porque si no estamos en manos de nadie”, dice Gisela.